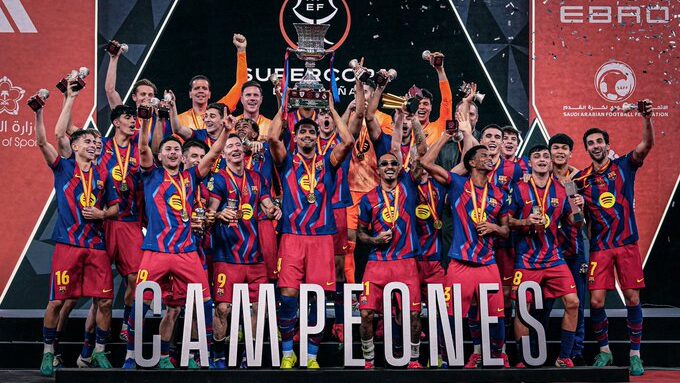La resolución del Ministerio de Sanidad por la que se establece el copago para una serie de medicamentos de dispensación exclusiva en las farmacias de los hospitales, pero para pacientes no ingresados, que se utilizan para la terapia de varias enfermedades crónicas, como hepatitis víricas, algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes y también tratamientos de fertilidad, supone una nueva vuelta de tuerca en el estrangulamiento progresivo del acceso a los servicios sanitarios, al que se viene sometiendo a los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos.
El copago sanitario se introduce con uno de dos objetivos posibles: disuasorio, a fin de reducir y racionalizar el consumo excesivo de medicamentos, o recaudatorio, que, como su nombre indica, persigue ingresar fondos para contribuir al mantenimiento del sistema sanitario. Ambos objetivos son contradictorios y, en general, incompatibles, aunque en algunos casos se intente compatibilizarlos. En este caso no parece que se pueda conseguir ninguno de los dos. Puesto que se trata de medicaciones crónicas, que, por desgracia, los pacientes deben tomar durante largos periodos de tiempo, muchos durante toda la vida, no hay posibilidad de reducir el consumo, ni tampoco se produce un uso excesivo, ni se acumulan excedentes de medicación. En cuanto a recaudar, puesto que el copago es del 10 % con un tope de 4,20 €, la recaudación no será excesiva y quedará anulada, al menos en gran parte, por la necesaria implantación de sistemas de cobro en todas las farmacias hospitalarias.
La medida es, en cambio, muy perjudicial para los afectados, puesto que les supone un nuevo gasto que puede resultar muy oneroso para su economía, ya que muchos de estos pacientes son jubilados, o bien, debido a sus enfermedades, se encuentran en situación de incapacidad laboral, transitoria o definitiva y sus ingresos están ya muy mermados.
Así pues, si la implantación de este copago no va a suponer ningún ahorro en el consumo e medicamentos, ni tampoco una recaudación mínimamente significativa y, en cambio, sí es lesivo para la economía de los pacientes y, lo que es peor, puede suponer un grave perjuicio para su salud, en el caso de abandono, aunque sea parcial, de la medicación, o incumplimiento de las pautas terapéuticas, ¿qué sentido tiene la implantación de esta medida?. Parecería una decisión precipitada o arbitraria, tomada sin una reflexión adecuada sobre su inanidad presupuestaria y su impacto negativo sobre los ciudadanos. Sin embargo, aunque no es descartable que la capacidad intelectual de alguno de nuestros gobernantes sea inadecuada para la importante tarea que les corresponde, no cabe pensar que ello sea extensible a todos, ni siquiera a la mayoría. Así pues, la medida debe tener algún sentido, incluso aunque no se nos haga aparente de inmediato.
Si la contemplamos en una perspectiva de conjunto con otras medidas que afectan al acceso a la atención sanitaria y la calidad de la misma en el sistema nacional de salud y también la propuesta sobre las pensiones, que va a suponer una rebaja de las mismas, así como futuras depreciaciones anuales, quizás podemos empezar a vislumbrar un hilo conductor, una idea matriz, en las decisiones de nuestros gobiernos que afectan al estado del bienestar y, muy en especial, a pensionistas y pacientes con enfermedades crónicas. Tal parece que el mensaje es que los jubilados abusan del sistema viviendo demasiados años y cobrando sus pensiones, que los enfermos crónicos suponen un gasto excesivo al empecinarse en ir sobreviviendo a sus dolencias, que los dependientes y sus cuidadoras son un problema molesto que, de todas maneras, está en vías de solución, ya que cada año van reduciendo drásticamente el presupuesto dedicado a la Ley de Dependencia. Supongo que nuestros gobernantes preferirían dedicar una parte sustancial del dinero destinado a las pensiones, a la sanidad pública, a la dependencia, al estado del bienestar en suma, a otros menesteres que deben considerar más productivos, como rescatar o sanear bancos, subvencionar a las empresas energéticas, promover grandes obras públicas, muchas de dudosa o nula necesidad, para adjudicarlas a las grandes constructoras, permitir a las empresas de telecomunicaciones unas de las tarifas más caras de Europa y otros del mismo cariz. Al fin y al cabo, cuando deban abandonar sus cargos, si no optan, o no pueden optar, por un escaño en el Senado o en el Parlamento Europeo, siempre habrá para ellos alguna colocación, habitualmente un cargo de asesor o un puesto de alta dirección, magníficamente remunerado, en alguno de estos grandes conglomerados empresariales o financieros.
Actualidad