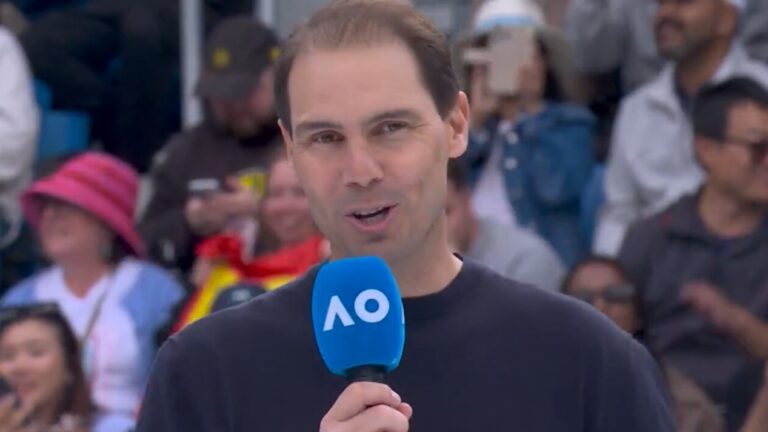Cada cierto tiempo, irrumpe con fuerza en los medios de comunicación —principalmente en los periódicos— un tipo de noticia que se repite con frecuencia. Es un goteo continuo muy efectivo a la hora de fijar en la mente de los lectores un problema, porque nunca surge de la nada. La noticia no responde a una invención. Es real, y simplemente se le da una cobertura, un espacio o a una intensidad en función del interés editorial que se le otorgue. Tenemos ejemplos a patadas.
Tuvimos una época en la que cada día nos desayunábamos con un accidente en patinete. Se generó una suerte de psicosis colectiva por culpa de esos proyectiles humanos sobre dos ruedas. Llegaron las multas gordas y la siniestralidad aflojó un poco. También conocimos algún verano caliente por la proliferación de «agresiones» lingüísticas, como si un ejército de mesetarios hubiera desembarcado de súbito en las islas para imponer a mamporros su castellano.
Ya digo que los asuntos no siempre reciben la misma atención desde los medios. Los videos y comentarios sobre casos de inseguridad ciudadana vinculados a la inmigración proliferan en las redes, pero hay cabeceras que deciden no hacerse demasiado eco para no fomentar la xenofobia. Por contra, el drama de la vivienda nutre decenas de páginas a diario porque aquí la suerte no va por barrios, sino que afecta a muchos. Este problema estalla como una bomba de racimo porque hablamos de múltiples manifestaciones: desahucios, okupaciones, inquiokupaciones, personas que se ven obligadas a malvivir o simplemente no pueden afrontar las subidas demenciales de algunos alquileres.
Tanto los medios de izquierdas como los de derechas saben que la inmigración y la vivienda son dos de las principales preocupaciones ciudadanas, y aportan sus análisis y sus propuestas de solución en coherencia con los planteamientos ideológicos que trufan sus líneas editoriales. Es lo razonable, y así se evita confundir al lector habitual ofreciéndole una cobertura y unas propuestas congruentes con sus inclinaciones políticas. Por esta necesidad de ser consecuentes, de un tiempo a esta parte hay una temática recurrente en los medios locales cuyo tratamiento que me tiene perplejo.
Es rara la semana que no leemos la noticia del cierre de algún comercio tradicional en Palma. Estoy seguro que esto es extrapolable a Barcelona, Madrid, Santander o Valencia. Las crónicas van impregnadas —con razón— de un tono melancólico, de una nostalgia por un pasado que desaparece. Estas clausuras son la manifestación más dolorosa del cambio de fisionomía de las ciudades, arrolladas por unos modos de consumo globalizado que hacen imposible, o muy difícil, la supervivencia de determinados negocios. Se va el forn, la mercería a la que entrábamos de la mano de nuestra madre, o la papelería de nuestros primeros cuadernos en la escuela. Y con ellas un cachito de nuestra vida, de nuestros recuerdos que, al menos ahora, resuenan felices.
Las crónicas de estas defunciones comerciales las suelen firmar profesionales de la información con una especial sensibilidad por los temas de carácter social. Es verdad que esta pena por la bajada definitiva de una persiana no tiene sesgo ideológico. Recordar el olor de la mejor ensaimada de nuestra infancia puede emocionar tanto a uno de Vox como a uno de Podemos. Pero se ha de reconocer que hay periodistas de izquierdas con un gran talento para plasmar esa añoranza. Y aquí llega la contradicción.
Algunos de los que lloran por el cierre de la ferretería del barrio de toda la vida, son los mismos que, cuando se plantean subidas indiscriminadas del salario mínimo, manejan un argumento contundente: si un negocio no se puede permitir subir cien euros al mes el sueldo a sus empleados, lo que tiene que hacer es cerrar, porque es una mierda de negocio. Hemos leído artículos graciosísimos mofándose de la existencia de tanto «emprendedor».
Son los mismos que, ante el sablazo a los autónomos que ha planteado el gobierno de «progreso» en forma de subida brutal de sus cotizaciones, piensan que, en realidad, Sánchez lo hace por su bien, para mejorar sus coberturas, si no los arruinan antes. Los que se ciscan en Zara, Mango y las heladerías franquiciadas que abren por doquier, opinan al mismo tiempo que no pasa nada si ese rejonazo fiscal provoca que haya menos autónomos.
A pesar del apoyo de estos palmeros que meten en el mismo saco a Amancio Ortega y al dueño del bar de la esquina, el gobierno ha reculado. Porque un autónomo debería ser algo más que una vaca para ordeñar. Lo grave es lo que subyace en esa idea extractiva. Es cierto que no todos los autónomos lo son por voluntad propia, pero es innegable el desprecio de una parte de la izquierda por millones de autónomos que eligen una forma de ganarse la vida que implica menos ataduras, pero también más dolores de cabeza que un trabajador por cuenta ajena.
José Manuel Barquero