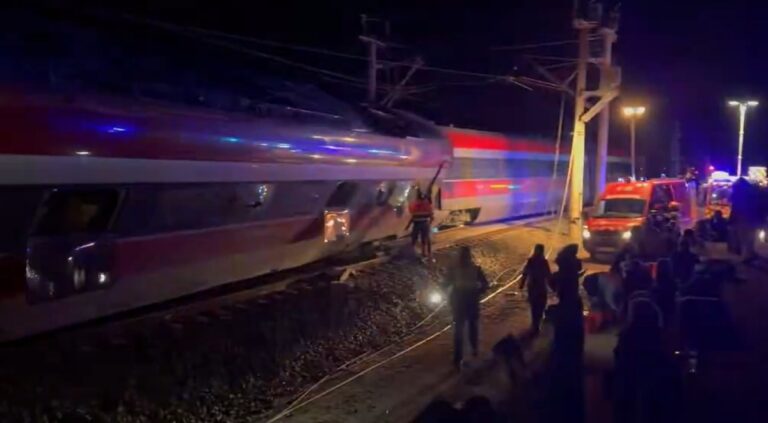La presidenta lituana, Dalya Grybauskaité, en la cumbre europea de la semana pasada denunció explícitamente la “brutal agresión” de Rusia a Ucrania. La mandataria fue muy clara en su denuncia, así como en lamentar que los países de Europa Occidental no están entendiendo bien la situación y están reaccionando con mucha lentitud y demasiada cautela. Si no se detiene la agresión a Ucrania, después vendrá Moldavia y después otros, Putin está intentando reescribir las fronteras de Europa surgidas de la Segunda Guerra Mundial, fue su lapidaria conclusión.
Unos días antes Polonia había invocado el artículo 4 del tratado de Washington, que permite a un miembro de la OTAN llamar a consultas a los aliados si siente amenazada su integridad territorial, independencia política o su seguridad, con motivo de unas maniobras militares rusas no declaradas cercanas a las fronteras con los países bálticos.
Los países de la Europa Central-Oriental saben muy bien como se las gasta el gigante vecino ruso y no solo de los tiempos de la Unión Soviética, sino desde hace siglos. Es lógico que estén muy preocupados con el devenir de los acontecimientos en Ucrania y con la timorata respuesta de sus colegas occidentales. La más que aparente obsesión de Putin, y muchos otros políticos e incluso ciudadanos llanos rusos, de reconstruir los dominios de la Unión Soviética les hace temer el efecto dominó pronosticado por la presidenta lituana, si la Unión Europea no toma medidas efectivas para impedirlo.
De hecho, el efecto dominó ya está en marcha desde hace unos años. Empezó en Moldavia cuando la Unión Soviética aun no había desaparecido formalmente, cuando el gobierno de Moldavia declaró la independencia y empezó a considerar la reunificación con Rumanía, la región de la margen izquierda del río Dniéster, conocida como Transnistria, de población mayoritariamente rusa declaró la secesión. Tras un breve conflicto militar en 1992 se declaró un alto el fuego y se llegó a un acuerdo que significaba la práctica independencia “de facto” de Transnistria y la presencia permanente en el territorio del ejército ruso, que sigue hasta hoy en día, además de la adhesión de Moldavia a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y el abandono de la idea de reunirse con Rumanía.
En Georgia, país que de entrada se negó a formar parte de la CEI, empezaron muy pronto las tensiones separatistas en Abjazia y Osetia del Sur, así como en Adjaria, que acabaron con una cuasi independencia de facto y con Georgia entrando a regañadientes en la CEI. Cuando el presidente Saakashvili consiguió recuperar el pleno control sobre Adjaria, cometió un grave error de cálculo al pensar que podría hacer lo mismo en Abjazia y Osetia del Sur. Los adjarios son georgianos con una importante minoría de religión musulmana y Adjaria está en el sur de Georgia, en la costa del Mar Negro en la frontera con Turquía, es decir, ni la población ni la situación geográfica son de interés para Rusia.
Cuando en 2008 Saakashvili envió sus tropas a Abjazia y Osetia del Sur se encontró con la inmediata respuesta brutal del ejército ruso, las tropas georgianas fueron aplastadas y Abjazia y Osetia del Sur declararon la independencia unilateral bajo la protección de Rusia. Abjazia está en el norte de Georgia, en la orilla del Mar Negro y hace frontera con Rusia. Para Rusia supone alargar significativamente su porción de litoral del Mar Negro y controlar el paso litoral transcaucásico occidental. Además, los abjazios no son georgianos étnicos, hablan su propia lengua y su confrontación con Georgia es secular. Como lo es la de los osetios, que tampoco son georgianos étnicos, también tienen su propia lengua y tienen sus hermanos en Osetia del Norte, que es una república autónoma de Rusia. Sin olvidar que el túnel de Roki, entre ambas Osetias, es el único paso que atraviesa la parte central del Cáucaso que está siempre abierto. De este modo, Rusia ha castigado a la díscola Georgia, que incluso había solicitado entrar en la OTAN, le ha amputado dos porciones de territorio, que se adjudicado, si no “de iure” sí “de facto”, y controla los tres pasos más impotantes entre la Cis y la Transcaucasia, el costero occidental por Abjazia, el central por el túnel de Roki y el oriental entre el Daguestán, república autónoma rusa, y Azerbaiyán, otra república exsoviética que procura mantener el “statu quo” con el gran vecino.
Ahora le toca el turno a Crimea y quizás a algunas zonas de la Ucrania oriental. Es lógico que moldavos, bálticos e incluso polacos estén muy preocupados.
Si una de las prerrogativas que se autootorga Putin es la defensa de poblaciones de rusos étnicos en otros países, hay que recordar que Estonia tiene un 25 % de población rusa étnica y Letonia un 27 %. Dado que es cierto que el comportamiento de los gobiernos estonio y letón desde la independencia no ha sido todo lo democrático que debiera haber sido con estas poblaciones y que hay en ellas un importante resquemor por su situación, Rusia podría considerarlo como excusa, después de que su aparato de propaganda hubiera amplificado adecuadamente la discriminación de que son objeto, elevándola falsamente al nivel de vejación y apartheid, para intervenir en estos países bálticos. Y a Lituania le puede exigir un corredor terrestre para enlazar el territorio ruso, a través de Bielorrusia y de la propia Lituania, con su exclave de Kaliningrado, que tiene puertos en el Báltico que no tienen problemas de congelación del mar en invierno, como sí ocurre en el golfo de Finlandia, donde se encuentra San Petersburgo.
La invasión y anexión de territorios de otros países con la excusa de que la población de rusos étnicos, o pueblos rusófilos, está maltratada o discriminada, recuerda inquietántemente a la polítca de la Alemania hitleriana en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora se le ha consentido a Putin como se le consintió a Hitler. Si le sale bien la jugada en Ucrania, ¿qué pasará si Putin decide intervenir en los países bálticos, que son miembros de la OTAN?.