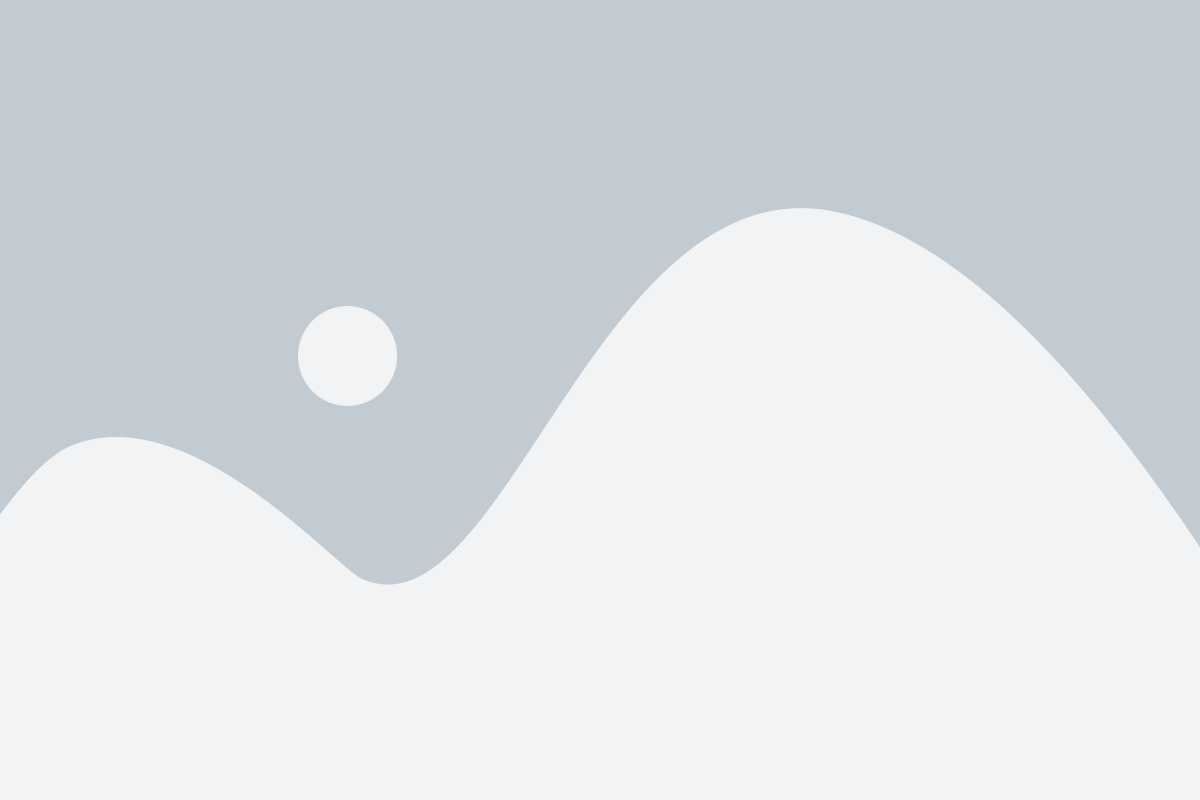Uno de los problemas principales ligados al fracaso escolar de una parte nada desdeñable de nuestros estudiantes tiene relativamente poco que ver con las leyes o con las infraestructuras educativas. Es una constatación universal que se repite en cualquier conversación con profesores y equipos directivos de los colegios: La escuela aburre soberanamente a los jóvenes actuales, y no es ningún defecto intrínseco a la generación postmilenio o generación Z, es que el modelo de “clase” sobre el que está cimentado el sistema es propio del siglo XIX, aunque se imparta, en el mejor de los casos, con instrumentos del XXI.
Es absolutamente aberrante que todavía predomine sobre otros modelos en nuestro país el esquema de una sesión que consiste fundamentalmente en la transmisión de información a los alumnos, esperando que éstos la retengan, la memoricen con ayuda de horas adicionales de estudio en su casa –otra aberración- y nos la devuelvan en forma de exámenes. Es un juego de ping-pong intelectual propio de la galaxia Gutemberg, es decir, de un universo dominado por conocimientos atesorados en libros, al alcance únicamente de las élites cultas, los profesores, un universo que, con matices, ha pervivido desde el nacimiento de la escritura hasta mediados del siglo XX, cuando comenzó su declive que ha terminado en deceso. Esta escuela es ya un cadáver en descomposición, y huele muy mal.
Ninguno de nuestros estudiantes reproducirá este esquema de aprendizaje y acreditación de méritos en sus futuras ocupaciones –ni siquiera nuestra generación funcionaba ya así-, sino que se les valorará por su competencia para resolver los complejos problemas que se les planteen, por su flexibilidad, su capacidad de adaptación y de trabajo en equipos heterogéneos. Ya no es relevante memorizar información, todo está en la red, solo hay que plantearse cómo encontrarlo y aprender a gestionarlo. Es absurdo, por ejemplo, que no aprovechemos las habilidades innatas de esta generación con los teléfonos inteligentes que todavía se juzgan como disruptores del proceso educativo y no como herramientas utilísimas. Hay que dar la vuelta a este calcetín ya.
Y, sin embargo, les atizamos con la letanía diaria de la lección, que escuchan –en el mejor de los casos- sin entender por qué se les somete a semejante tortura.
Naturalmente, existen modelos alternativos no solo en otros países, también aquí, donde con cuentagotas y muchas dificultades de encaje curricular algunos centros utilizan conceptos como el aprendizaje cooperativo o los proyectos transversales en los que concurren necesariamente materias diversas, entre otros.
Pero, para que todo ello se implante y llegue a la generalidad son necesarias profundas modificaciones en un sistema gobernado por la inercia. Para empezar, la resistencia de algunos docentes –no pocos- a desaprender todo lo que estudiaron sobre métodos pedagógicos y a reinventarse. Resulta un verdadero drama, por ejemplo, que ante cualquier intento de renovación de la escuela una de las rémoras sean determinados sindicatos que mucho antes que en los estudiantes, piensan en la consolidación de los derechos laborales del profesorado, su anclaje al puesto de trabajo o cargo, su antigüedad como mérito per se, abundando con todo ello en el inmovilismo.
Y, obviamente, un cambio de modelo implica una legislación muchísimo más flexible que permita a cada centro establecer un proyecto educativo genuinamente propio, adaptado a su alumnado y no constreñido por un currículum que habla retóricamente de autonomía pedagógica, pero que anuda hasta el infinito la sopa de conocimientos que hay que copiar en la mente de los estudiantes. A una enfermedad del nuevo milenio le aplica, pues, medicinas antediluvianas.
Por eso, es una gran esperanza que más de cincuenta entidades del sector educativo, productivo, profesional y social de las islas hayan suscrito un documento de acuerdo sobre el que sentar las bases de una profunda reforma de nuestro sistema, con el único norte de ayudar a la generación Z y las sucesivas a dejar de aburrirse en clase y, como consecuencia, trocar en éxito el actual índice de fracaso.
Algunos políticos y sindicalistas deben dejar guardadas en un cajón sus gafas de prejuzgar y, en su lugar, por una vez, escuchar el clamor de una sociedad civil que ha tenido la generosidad de anticiparse a ellos y mostrarles el camino.