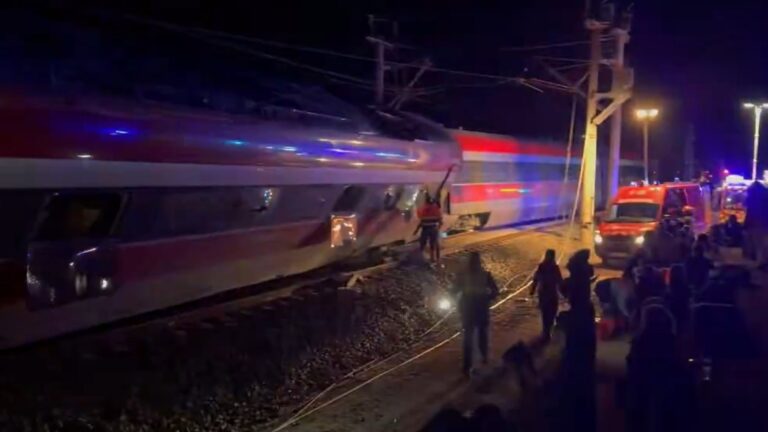El sábado pasado, 28 de febrero, se ha celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Raras. De hecho, la fecha que se fijó para conmemorar este tipo de enfermedades fue el 29 de febrero, que es, sin duda, el día más raro del calendario, puesto que solo aparece una vez cada cuatro años. En los años no bisiestos, la celebración, lógicamente, se traslada al último día “normal” del mes, el 28.
No hace mucho me referí a estas enfermedades, pero nunca está de más insistir, sobre todo teniendo en cuenta la importante problemática social que representan, desconocida para gran parte de la población y, por desgracia, muchas veces ignorada o desatendida por las autoridades sanitarias. La oportunidad del día mundial es idónea para volver a exponerla y de ahí el título del artículo.
Las enfermedades raras afectan cada una de ellas a pocos pacientes pero, en conjunto, suponen millones de personas. La OMS calcula que afectan a un 7% de la población mundial, lo que, sobre unos 7.000 millones, supone casi 500 millones de aquejados. En España hay unos 3 millones de habitantes con enfermedades raras, lo que nos da una idea de la dimensión del problema.
La inmensa mayoría de estas enfermedades es de origen genético y, por tanto, existen desde el nacimiento, aunque no siempre se manifiestan desde el principio y el tiempo que tardan en aparecer es variable, son crónicas y afectan de modo permanente la vida de los afectados y de sus familias. Muchas provocan discapacidades más o menos serias, la mayoría de importantes a muy graves, que requieren atenciones especiales y suponen una carga física, emocional y económica para los pacientes y sus familiares y allegados, que no ha encontrado hasta el momento una respuesta adecuada y suficiente por parte del sistema sanitario y de asistencia social.
El primer problema que suelen encontrar estos pacientes es el del diagnóstico. Debido a la baja frecuencia de estas enfermedades, los médicos no sabemos en la mayoría de ocasiones asociar los signos y síntomas con que se nos presentan con la patología correspondiente. Existen estimaciones de que el periodo promedio entre la primera visita y el diagnóstico es de cinco años y que alrededor del 20 % tardan hasta 10 años antes ser correctamente diagnosticados.
Este retraso en el diagnóstico tiene consecuencias tales como retraso en el establecimiento del tratamiento adecuado o de medidas paliativas asistenciales, la prescripción de tratamientos inadecuados y, como efecto indeseado, el empeoramiento del proceso.
Una vez diagnosticados, el siguiente problema es el del tratamiento. Para muchas de estas enfermedades no existen medicaciones curativas y las posibilidades terapéuticas quedan limitadas a tratamientos sintomáticos y paliativos, tanto farmacológicos, como ortopédicos, quirúrgicos y fisioterápicos, sin olvidar los aspectos psicológicos, muchas veces necesarios también para los familiares directos, especialmente para los cuidadores. Además, hay que tener en consideración que estos pacientes requerirán los tratamientos prácticamente de por vida, lo que supone una carga insoportable para las familias, ya que la cobertura por el sistema de seguridad social es casi siempre insuficiente, sobre todo para los productos sanitarios coadyuvantes y ortopédicos y las necesidades de cuidados especiales.
En ocasiones sí existen tratamientos, denominados medicamentos huérfanos, que son aquellos desarrollados específicamente para este tipo de enfermedades tan poco frecuentes, pero se calcula que hay fármacos de este tipo para menos del 10 % de estas patologías y, lo que es peor, muchos de los enfermos, hasta el 50 % según la Federación Española de Enfermedades Raras, tienen serias dificultades para acceder a los mismos a través del sistema sanitario.
Otro de los problemas asociados a estas enfermedades es el de la necesidad de muchos de los afectados de desplazarse fuera de su ámbito geográfico natural por razones diagnósticas o terapéuticas, lo que añade gastos y problemas laborales suplementarios a los familiares.
Se debería establecer una estrategia global para la lucha contra estas enfermedades, que incluyera la financiación pública de la investigación necesaria para conocer su origen y fisiopatología y desarrollar pruebas diagnósticas específicas, entre ellas pruebas de detección precoz en la gestación en las familias con factores de riesgo genético conocidos, el estímulo al desarrollo de medicamentos huérfanos que consigan un tratamiento eficaz, la investigación de terapias génicas que abran nuevos horizontes para los pacientes, programas de formación de los médicos y pediatras de familia que les permita detectar con rapidez que se encuentran ante una posible enfermedad rara, la creación de unidades especializadas en los hospitales de referencia, así como de redes territoriales de tratamiento y seguimiento que no obliguen a los pacientes a desplazamientos continuos, la accesibilidad a los medicamentos huérfanos cuando existan, la financiación adecuada de todas las necesidades de estos pacientes, la valoración correcta de su grado de discapacidad y necesidades de asistencia social y el soporte psicológico a los familiares.
Y todo ello debería realizarse escuchando a los pacientes y sus familias, trabajando conjuntamente con las asociaciones de estas enfermedades, que son las que nos pueden transmitir una idea exacta de la situación real que padecen y de sus necesidades asistenciales.