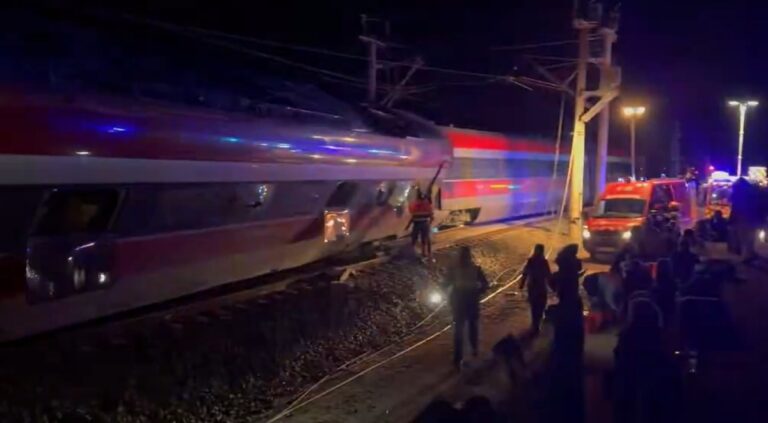Según la ley del referéndum y la de desconexión, aprobadas recientemente por el Parlamento catalán, se necesita un voto más del 50% para romper con la Constitución española pero un 60% (tres quintos) para crear la Constitución catalana. En el primer caso, sobre la totalidad de votantes el 1 octubre; en el segundo, sobre los representantes de esos mismos votantes, ya en la Asamblea Constituyente. Se requiere un menor consenso para romper el status quo que para crear uno nuevo.
Los motivos por los que un pueblo (o país, para los secesionistas) busca la independencia van desde lo sentimental hasta la voluntad de decidir, que no gestionar. Actualmente, la decisión está centralizada en las Cortes españolas mediante leyes de bases. Se muestran detalladas mayoritariamente en el artículo 149 de la Constitución Española, en materias cuya competencia se otorga al Estado. Por ejemplo, la creación de un ejército, la designación de órganos y personal de Justicia, la creación de una moneda e incluso la determinación de la unidad de medida o peso. O decidir sobre la hora oficial. También querrían decidir sobre la figura del Jefe del Estado al que se dedica todo un título en la Constitución.
Desear todo lo anterior es loable y cada pueblo/país debería poder decidir si quiere decidir en lugar de gestionar. Pero, ¿cómo se sabe si esa es la voluntad mayoritaria del pueblo? Evidentemente debe ser una voluntad firme, clara, respaldada por la mayoría y estable. La primera cuestión que se suscita es, ¿qué mayoría se requiere en una consulta para mostrar la voluntad de un pueblo? La segunda es, ¿cómo se demuestra que la voluntad es estable en el tiempo?, ¿basta una mayoría en un momento determinado o hay que volver a tomar la temperatura tras un periodo de tiempo? Un médico sabe que su paciente tiene fiebre si pasa de una determinada temperatura en la que no cabe duda del estado febril. Y además, pasado un tiempo vuelve a tomarla para cerciorarse del diagnóstico y de la evolución.
De eso se trata: de diagnosticar la voluntad de un grupo. Si un Parlamento representa la voluntad del pueblo y en cuestiones de elevada trascendencia se requiere de una mayoría cualificada, ¿por qué cuando vota el mismo pueblo debe bastar la mayoría simple si es un tema disruptivo para la sociedad?
El referéndum catalán del 1-O, no es una simple consulta, como algunos pretenden hacer creer. Es vinculante. Y tras él, si hay un voto más del Sí, la voluntad es poner en marcha la desconexión de Cataluña. Un voto más es, a mi entender, un resultado muy pobre para una medida de tan gran calado. La sociedad se encontraría fragmentada y dividida.
Un paso tan importante de cara a la independencia catalana, también según mi opinión, no solo debería llevarse a cabo en una sola consulta. Deberían hacerse varios referendos en un periodo dilatado de tiempo. Como mínimo debería abarcar dos legislaturas tanto a nivel estatal como autonómico. Estamos hablando de un periodo mínimo de cinco años. Así se tendría la voluntad clara de un pueblo de separarse del resto sin vincularlo a una posible mala gestión del problema desde el gobierno central y/o autonómico. Tampoco se vincularía a aspectos exógenos como una crisis económica, que genera desencanto y crispación y no siempre es el gobierno central el culpable, o a cualquier otro aspecto coyuntural. La decisión debe ser estructural. El campeón de liga en fútbol es el más regular en toda una temporada y no siempre coincide con el líder de la primera jornada.
Pero la legalidad es la que es y hay que cumplirla. El primer paso deberían darlo las Cortes españolas estudiando una reforma constitucional que, por cierto, también requiere mayoría cualificada para su aprobación, además de una súper protección añadida. Actualmente, una modificación constitucional es posible pero para ello se exigen unas garantías en forma de mayorías cualificadas: tres quintos (60%) de las Cámaras en el caso del artículo 167 de dicho texto o dos tercios (66,6%) para el caso del artículo 168.
¿Por qué solo exigir la mayoría simple en el referéndum que busca la independencia de Cataluña y que supone una ruptura con lo establecido en el sistema constitucional de 1978? ¿Por qué otros lo han hecho así? Tengo dudas de que si hoy se repitiese el referéndum que dio lugar al Brexit, se dieran los mismos resultados. Creo que no.
Al ser una decisión de gran calado y, en principio, para siempre, los referendos tienen que buscar un amplio soporte de la sociedad. Y en varios momentos del tiempo, añadiría yo. Es mucho lo que hay en juego. Eso sí, el primer paso es dar la posibilidad a realizar consultas dentro de la legalidad y eso depende del Estado central. Y, una vez dentro, realizar al menos dos consultas en un periodo de tiempo no inferior a cinco años, con idéntico resultado y con mayoría cualificada en la que la segunda corrobore la voluntad de la primera. Así, seguro que no nos equivocaríamos y no se produciría fractura social en caso de desconexión. La voluntad social mostrada sería incontestable.